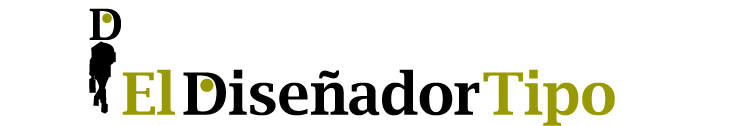Con este texto gané el Certamen de Relatos sobre la Mujer
organizado por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
San Roque. No me cansaré de agradecer a los organizadores la atención recibida y que hayan valorado este texto, por otro lado tan especial para mí, para ser merecedor del primer premio.
Dicen que el escritor nace cuando tiene algo que contar,
pero no se convierte hasta que no encuentra la manera de contarlo. Este texto
lleva muchos años escondido en mi mente y salió en el momento oportuno. Me
atrevería a decir que es lo más emocional que he escrito porque se me hace un
nudo en la garganta cuando empiezo a leerlo que no termina hasta que acabo, en
una catarsis en forma de bomba de calor en el pecho.
Pude comprobar en la presentación que su lectura provocó el clima apropiado
para ver ojos brillantes y signos de agradecimiento. Alea iacta est, he atravesado el sendero florido de mi propia
superación literaria, con un texto que, aunque es ficticio, cuelga de las
paredes de la historia de mi abuela, homenajea a mi madre y sienta las bases de
la columna vertebral de mi familia.
Este relato centra un punto de partida de nuevos relatos por
venir, de más palabras por labrar. Os dejo, a la luz de mis palabras, con el
lenguaje de las Flores que no necesita más explicación porque se explica por
sí mismo:
El lenguaje de las Flores
Hoy me disfrazo de recuerdo, sin ficciones ni alardes de
eternidad, para desplegar a modo de sustento un panegírico que desarrolla la
historia del lenguaje de las Flores.
Desde tiempos inmemoriales a nuestros días, la mujer ha
disfrutado de un sistema de comunicación único como es la facultad de leer en
las hojas de los árboles como si fueran un libro abierto. De las ramas
amarillas de los sauces leían las penas y pesares, de los altos pinos extraían
los susurros de la muerte, y de los rosales y sus espinas los romances y el mal
de amores. Todo un código vedado que se disfrutaba junto a las hogueras a la
luz de la luna en las noches de fuego y plata de las moragas de San Juan.
Reuniones, algunos ilusos lo llamaban aquelarres, donde el
conocimiento fluía de boca en boca, de madres a hijas, para perpetuar un
conocimiento ancestral y mistérico que ningún botánico ni mago ha logrado
descifrar y que las discípulas de Gea han conseguido dejar grabado, para
usufructo de la humanidad, en las paredes del tiempo.
Un lenguaje que transporta a siglos de reinos de taifas,
alquimia hermética y cábala judía. Tiempos oscuros de grandes conocimientos
encerrados en las semillas del miedo a lo desconocido y que las mujeres han
sabido preservar tan bien hasta nuestros días no solo para comunicar, sino para
curar, para aliviar y satisfacer. Un perfume con el que dejarse embriagar por
sus historias, su olor y su poder dormido en las agudas nieblas del sueño.
Si hay algo en la vida de lo que pueda considerarme
afortunado es de conocer desde mi cuna el lenguaje de las Flores. Desde mi más
tierna infancia mi abuela me regó con las caricias constantes de unas manos
eternas llenas de surcos y pobladas de cariño, unas manos nervudas y pecosas
que hacían como nadie al arroz con leche y se posaban en las mías como
mariposas monarcas una tarde de primavera.
Mi abuela Pepa, de apellido Flores, fue la primera de mi
jardín. Quizás porque las horas de trabajo de mi segunda flor, mi madre, me
permitían pasar muchas horas junto a ella aprendiendo del vuelo de las aves o
del arte de conversar junto al fuego una tarde cualquiera de invierno. Sin
embargo no puedo decir que mi madre no fuera consciente de su falta y que sufriera
todas esas ausencias mientras arreglaba los brotes de flor de otros, regaba con
guisos los paladares más selectos y volvía a casa con quemaduras en las manos y
dolor de cuello.
Yo la esperaba con ansia para contarle mis aventuras
gráficas, una suerte de monigotes que poblaban con horror vacui las hojas de mi
libreta de cuadros, y que los ojos de mi madre, con una sonrisa franca pero
gastada, intentaban encontrar sentido. Entonces llegaba mi abuela, café
de pucherete en mano, para cubrir a su flor con un manto de ternura y
terminábamos la tarde acurrucados junto al fuego viendo un viejo televisor
donde, con aire de maledicencia, se sucedían noticias catastróficas que veíamos
como ciencia ficción de otro jardín que en nada se parecía al suelo verde que
pisábamos y a nuestra arena blanca dorada por el sol.
Al calor del fuego se desgranaban recuerdos de yunteros y
buhoneros, de hombres de cara tiznada por hogueras de carbón y fuegos de moraga
junto a la playa. Y yo pintaba un mundo donde “la chiquita piconera” de Julio
Romero de Torres reinaba sobre todas las miradas del salón y las flores eran el
único lenguaje alternativo a la guerra.
Un poco más tarde venía mi tercera flor, tita Luisa,
acompañada de mi prima, la flor viajera. Mi tía es mi madrina y una hábil
tejedora de todo tipo de prendas, desde chalecos y bufandas, hasta patucos o gorros, con la misma
habilidad que tejía historias e inventaba palabras.
Inventar palabras era el auténtico placer oculto de las
flores de mi familia. Participaban todas de conversaciones donde el foráneo
naufragaba en el entendimiento de un vocabulario sacado de las raíces, de las
entrañas de la tierra y que afortunadamente yo, pequeño botánico, pude
comprender en tardes de tertulia y de diseccionado aprendizaje.
Atrás quedaron las leyendas de ninfas, musas y otros
espíritus igual de femeninos que salvajes, así la historia trajo vientos de
repuntes en mujeres visionarias, que lucharon por inmortalizar sus huellas en
los engranajes del destino.
Hoy, que puedo definirme como un eslabón paralelo de la cadena de esta
estirpe legendaria conocedora del lenguaje de las Flores, quiero apuntar la
parte de la historia que más cerca me toca, la de mi abuela Pepa que se ganó a
pulso las palabras que hoy quiero dedicarle.
Pepa se crió cerca de Jarandilla, y vivió casi toda su vida
dedicada a las labores del campo y de la casa, fue madre de tres niñas, una de
ellas mi madre que perpetuó la estirpe de Flores en una sangre que se diluía
hasta desaparecer en los apellidos de mis primas y mi hermana, vilipendiados
por una sociedad patriarcal y condenado a la extinción.
Pero la sangre de Pepa dejó grandes secretos en la educación
de mi tía, en el uso del tomillo para purificar y de la uña de gato para
proteger, en la salvia para atraer y la lavanda para enmascarar la podredumbre
del alma. No tuvo una vida fácil, nómada de aquí para allá en busca de un
futuro estable que no se dio, pero que no le impidió envejecer contando sus
historias de hambre saciado con sonrisas y el alegre canturreo de una coplilla
llamada libertad.
Sus recuerdos ya no son más que un puñado de arena entre mis
dedos. Aunque siempre me sentiré emocionado por llevar su sangre y sus secretos
por bandera. ¿Quién conoció a Pepa Flores? La que sanó las fiebres de media
comunidad a base de emplastos durante las noches de invierno en que los débiles
creían morir, la que portaba agua, cada día, de la Fuente Vieja, para refrescar
el gaznate de los sedientos que picaban piedras en el pantano durante horas a
pleno sol.
Mi tía heredó la alquimia de la mirada hacia los demás, el
lenguaje figurado, la palabra necesaria para calmar a los desorientados. Y de
su aprendizaje nació mi prima, que en tiempos modernos le tocó ser una de esas
flores que tuvo que probar suerte fuera del jardín, asediadas por la escasez y
la falta de oportunidades pero que años después volvió para plantar la semilla
en el mismo lugar que todas las Flores anteriores, y su semilla se volvió
fuerte gracias al nombre que le dio. Abril. El mes de las flores.
Hoy busco en los bucles rubios de Abril los secretos
inconfesables del lenguaje de las Flores. En sus manos blancas descubro las
pecas de sabiduría de Pepa, en cada mirada el reconocimiento de su estirpe
mientras vienen a mí, atraídas por el viento de levante, unas palabras que me
cuentan donde se esconden las hojas que narran el secreto de su nombre. Unos tiempos en los que la sombra del hombre
se vuelve obtusa y dentada, como retrocediendo a épocas de cavernas y manadas
salvajes, en la que poetas y artistas han sucumbido al destierro de los grandes
círculos sustituidos por la ceguera de un balón, los colmillos del dinero y una
feroz cortina mecánica de progreso, creando una sombra de lo que alguna vez
fueron.
Como dirían las Flores– “Hoy estamos en tiempo de crisantemos
así que hay que aguantar con lo que tenemos, y esperar la época de los
tulipanes que vengan cargados de bondades”.
Así es, a fin de cuentas, la manera de hacer que el
conocimiento se convierta en historia, y la historia continúe, porque solo a
través de la continuidad podremos conseguir que la mujer siga siendo la
conexión con la naturaleza, la memoria de los ancestros, generadoras de vida y
guardianas del lenguaje.